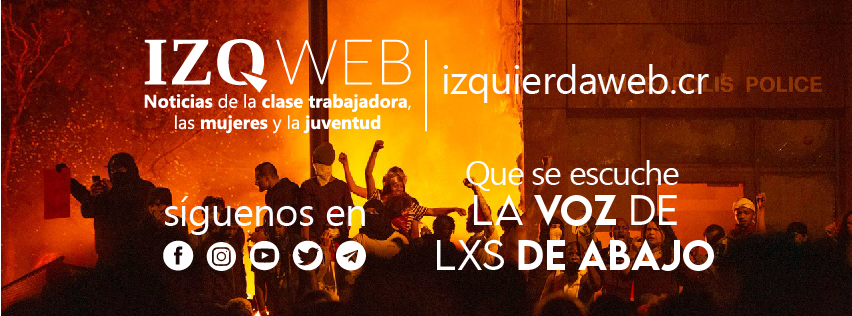- Ya pasaron tres semanas desde la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de EEUU, pero el actual presidente y candidato derrotado Donald Trump aún no aceptó formalmente que perdió.
Marcelo Yunes
De hecho, durante estas semanas intentó revertir por diversos medios el resultado electoral, echando mano a distintas tácticas políticas y legales. Recién el lunes 23 aceptó –bajo una presión cada vez más intensa del establishment, a regañadientes y sin renunciar a continuar la pelea– empezar a poner en marcha los mecanismos de la transición de entrega del poder. Sucede que en esa fecha, la Administración General de Servicios (sigla en inglés GSA) declaró formalmente a Biden como ganador, lo que disparó el inmediato anuncio del Pentágono de que está listo para contribuir a la transición de poder.
Hay otras consecuencias: Biden recibe un dominio de internet oficial como presidente electo, información reservada de agencias oficiales de seguridad y fondos federales para funcionar. Todo esto estaba bloqueado hasta que Trump permitió que se destrabara, viendo que no tenía margen político para seguir obstruyendo el avance de la transición (aunque siempre reservándose la carta de cuestionar legalmente el resultado).
Trump da batalla… y pierde
Los hechos electorales son a primera vista concluyentes: Biden cosechó 79,7 millones de votos contra 73,7 millones de Trump, y en los números que legalmente importan, Biden consigue 306 electores (un holgado margen por encima de los 270 necesarios) contra 232 de Trump, conquistando cinco estados respecto de la elección de 2016. Pero el enrevesado sistema electoral yanqui, y lo relativamente estrecho del margen de victoria de Biden en varios de esos estados, permiten que no haga falta tanta alquimia para dar vuelta el resultado.
Veamos cómo: Biden ganó por 20.000 votos en Wisconsin, por 12.000 votos en Georgia, por 10.000 votos en Arizona, por 33.000 votos en Nevada y por 82.000 votos en Pensilvania. Esos cinco estados representan 62 electores en total. El margen demócrata en Michigan (16 electores) ya se estira a 154.000 votos. Esto significa que, pese a los casi seis millones de votos de ventaja de Biden a nivel nacional, si apenas 53.000 votos, en los lugares necesarios, hubieran ido a Trump en vez de a Biden, hoy estaríamos hablando de la reelección de Trump.[1]
Esta posibilidad alentó la primera reacción de Trump: dejar de contar los votos, ya en la noche del martes 3, en los estados donde aún llevaba ventaja. Como eso no prosperó, la siguiente jugada fue impugnar los resultados por “fraudulentos”, interponiendo más de 30 recursos judiciales y exigiendo el recuento de votos y/o la anulación de votos postales.
Como las demandas de Trump y los republicanos iban siendo sistemáticamente rechazadas por los fallos judiciales a medida que se instalaba con firmeza la realidad del triunfo de Biden, Trump decidió echar mano a un recurso todavía más peligroso, denunciado por Biden –y, en voz baja, por muchos republicanos– como “irresponsable” y por el ala demócrata más “progre, como “golpista”
Se trata ya no de buscar un recuento de votos que lo favorezca o un fallo judicial que revierta un “fraude” inexistente, sino de impedir o dilatar todo lo posible que las legislaturas locales hagan la certificación definitiva del resultado en cada estado o incluso en varias ciudades importantes. La argucia legal es que si esto sucede y para el 8 de diciembre no hay, formalmente, resultado definido, los electores que corresponden a cada estado pueden ser designados por las legislaturas estaduales, en los casos clave en manos republicanas. De esa manera, los electores que Trump perdió en la elección local podría recuperarlos por decisión de las legislaturas de cada estado (S. Levine, The Guardian, 20-11-20).
Desde ya, eso abriría una brutal crisis constitucional a nivel estadual, ya que en esos estados en disputa, si bien las legislaturas están bajo control republicano, los gobernadores son demócratas. Si las legislaturas designan electores a favor de Trump, los gobernadores tienen la potestad de designar otros electores a favor del ganador del estado (Biden); sería el Congreso federal el que debería determinar cuál es la representación legítima de cada estado. El armado constitucional de EEUU en este punto es tan vetusto y anacrónico que ni siquiera está claro quién tendría la atribución de decidir este dilema, si la Cámara de Diputados (con mayoría demócrata) o el vicepresidente (republicano). Todo este embrollo conduciría inevitablemente a la Corte Suprema, donde los conservadores son mayoría, pero algunos, como la recién designada Amy Coney Barrett, podrían excusarse. En fin, un verdadero pantano institucional al que nadie quiere llegar, salvo acaso Trump, que lo ve como su última tabla de salvación.
Trump llegó a citar a la Casa Blanca a los jefes de bloque republicanos de Michigan para “convencerlos” –esto es, presionarlos– para que implementen esa práctica, que buscó extender sobre todo a Georgia y Pensilvania, y en general a todos los estados disputados. Hizo lo propio incluso con funcionarios de menor rango a nivel municipal. Las chances de que esto prospere son remotas, sobre todo dado que tendría que revertir no un estado (como era Florida en la elección de 2000) sino varios (A. Zurcher, BBC, 20-11-20)
Aunque lo de “golpismo” es una evidente exageración, la tercera jugada de Trump para no aceptar la derrota representa una voluntad de ruptura profunda con el funcionamiento institucional habitual de las elecciones en EEUU. La certificación del resultado es normalmente un mero trámite burocrático que se resuelve en cuestión de horas. El intento de Trump de empantanarlo hasta que se venza la fecha legal de designar electores según el resultado de la elección implica pasar por encima de las convenciones escritas y de prácticas consuetudinarias establecidas desde hace dos siglos, con el exclusivo fin de torcer en su favor una derrota electoral.
Aunque Trump prácticamente está desaparecido de la escena pública –veremos eso más abajo–, la conferencia de prensa de sus abogados, incluido Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, fue una escena demencial que hizo correr sudor frío a los representantes más serios del capitalismo yanqui y a casi toda la prensa. Entre fantasmales denuncias de “fraude sistemático masivo y coordinado” de los demócratas y la delirante “influencia masiva del dinero comunista a través de Venezuela, Cuba y probablemente China”, el jefe de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Interior, Chris Krebs, que había afirmado que el desarrollo de la elección había sido normal (y fue despedido por Trump por eso mismo inmediatamente), sostuvo que “esa conferencia de prensa fue la hora y 45 minutos de televisión más peligrosa en la historia de Estados Unidos. Y posiblemente la más loca” (La Nación, 19-11-20). Biden no hablaba sólo por los demócratas cuando afirmó que “lo que el presidente está haciendo ahora quedará para la historia como uno de los presidentes más irresponsables de la historia (…). Estamos viendo una irresponsabilidad increíble, mensajes enormemente dañinos y horribles hacia el resto del mundo sobre lo que somos como país”.
Ni siquiera sus espadas mediáticas más recalcitrantes acompañan a Trump. Hasta al inefable derechista ultra conservador racista y xenófobo Tucker Carlson, conductor estrella de Fox News, le resultó imposible seguir a Trump tan lejos, y lo conminó en público a que “si tiene pruebas del fraude electoral, que las muestre; si no, que conceda la derrota”. Altos funcionarios judiciales, como el encargado de la investigación de delitos electorales, Richard Pilger, renunciaron como manera de denunciar y rechazar las presiones.
En buena medida por ese tipo de reacciones, y contra las esperanzas de Trump, pronto las certificaciones, empezaron a llegar. En Georgia, por ejemplo, el secretario de estado Brad Raffensperger anunció la victoria de Biden luego de recontar a mano casi 5 millones de votos. Por supuesto, enseguida le cayó el escarnio de Trump y los senadores republicanos de ese estado, por más que Raffensperger explicara que era “un republicano de toda la vida” y “un conservador cristiano republicano”.
La reacción de los republicanos se parece a la de un conjunto de bolitas sobre un plano crecientemente inclinado. Al comienzo casi todos los legisladores y personajes del partido se alinearon, a viva voz o por omisión con Trump, salvo algunos senadores y el ex candidato presidencial republicano en 2012, Mitt Romney (también el único senador republicano que votó a favor del impeachment de Trump en febrero de este año). Pero con la creciente presión de las certificaciones y del conjunto del establishment, empiezan a abrirse paso las voces que reclaman conceder la derrota de una vez y no agitar más el avispero institucional.
¿Hasta dónde Trump quiere, o puede, tensar la soga?
En este punto cabe una pregunta: ¿está realmente Trump dispuesto a todo con tal de no entregar el poder? Y en ese caso, ¿quiénes lo acompañarían en su cruzada? La respuesta hoy es que Trump parece deslizarse cada vez más a aceptar, a regañadientes, una transición, en la medida en que sus chances de que todas estas jugadas resulten bien son no sólo escasas sino que descienden a medida que pasan los días y siguen llegando felicitaciones a Biden por su victoria de todos los líderes internacionales (el chino Xi Jinping estuvo entre los más tardíos, desde ya). Y a Trump se lo ve además políticamente cada vez más aislado, y lo estará tanto más cuanto más arriesgada e irresponsable sea su estrategia, aunque no es imposible que Trump busque apoyarse sobre un sector minoritario de la clase capitalista (¿el lobby petrolero?) que tiene bastante para perder con un gobierno demócrata.
Además, hay un factor importante: contraviniendo bravatas anteriores a la elección, todas las jugarretas de Trump son por ahora “institucionales”, en el sentido de dejar todo en manos de jueces o legislaturas, sin apostar fuerte a movilizar masivamente a su base ultra reaccionaria. Esto es significativo teniendo en cuenta que esa base está convencida a pie juntillas de las patrañas conspirativistas: según un estudio reciente, el 70% de todos los votantes republicanos cree seriamente que la elección fue amañada contra Trump (J. Borger, The Guardian, 25-11-20).
Por lo tanto, muchos analistas suponen que estas maniobras obstruccionistas de Trump no tienen como fin último disputar su salida de la Casa Blanca, sino otros objetivos, que van desde mejorar las perspectivas de la elección de senadores en Georgia en enero (muy importante, ya que podría decidir quién controla un Senado con números muy ajustados hoy) hasta socavar el comienzo del gobierno Biden, posicionarse como candidato republicano para 2024 o incluso negociar ciertas salvaguardas para su futuro judicial.
El problema, para la mayoría de los representantes serios del imperialismo yanqui, es que en este juego irresponsable Trump está comprometiendo la legitimidad del futuro presidente, de las elecciones y del sistema electoral entero. En esto, hay que decir que Trump se mueve a nivel doméstico con el mismo nivel de desprecio por los “valores democráticos” y el acervo ideológico del “Occidente liberal” –base del “poder blando”– que demuestra en la arena de las relaciones internacionales. En efecto, ¿por qué Trump vería como un activo estratégico la defensa de las formas, instituciones y tradiciones democráticas en EEUU, si en sus relaciones con el resto del mundo, desde China, Rusia y Corea del Norte hasta sus aliados de la OTAN e Israel, siempre consideró como decisivo quién tiene más poder militar y “el botón rojo más grande”?
Este menoscabo de uno de los aspectos cruciales de la hegemonía yanqui –el de presentarse como estandarte de la “democracia occidental”– es uno de los problemas que Biden y su equipo se proponen abordar de manera inmediata, volviendo a los hipócritas discursos tradicionales de “defensa de los derechos humanos y las libertades” y revirtiendo la actitud cínica de Trump al respecto. Es decir, volver a poner a las “instituciones democráticas” y los “valores morales de Occidente” en el lugar estratégico que ocupaban antes de Trump, en vez de considerarlos como meras tácticas que se pueden asumir o abandonar a conveniencia.
Pero hay problemas más urgentes aun en la transición, en primer lugar abordar con seriedad la rampante segunda ola de covid 19, que ya está causando niveles récord diarios de contagios (llegaron a 180.000) y de muertes (casi 2.000). La certificación del resultado por parte de la citada GSA (habitualmente, un trámite de horas que en esta ocasión llevó casi tres semanas) empieza a poner en manos de Biden determinados resortes de decisión: acceso a temas de seguridad nacional, reuniones con funcionarios para preparar la asunción el 20 de enero. Y mientras tanto, empieza a adelantar designaciones de ministros. Pero por ahora, gobierna Trump. Si es que gobierna.
Un presidente con berrinches… y peligroso
Un síntoma infalible de que las cosas no pintan bien para los planes de Trump es su inédita e insólita desaparición como presidente en ejercicio. En lo que se ha descripto como síndrome de mal perdedor o de megalómano en desgracia, el otrora omnipresente Sr. Naranja se ha vuelto casi invisible. No tiene agenda oficial. No llama a los medios. Mucho menos da conferencias de prensa. Se lo ve más en sus campos de golf que en la Casa Blanca. Se lo ha comparado con Nixon por su total separación de la vida pública y su puesta a resguardo en una especie de bunker psicológico, y se señala con preocupación su “conducta desquiciada”. El ex presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele, lo comparó con “un niñito caprichoso a quien las cosas no le salieron bien y ya no quiere jugar más”.[2] Crecen las especulaciones sobre un quiebre emocional y un creciente aislamiento psicológico. Su única “prueba de vida” contundente sigue siendo su incansable gimnasia tuitera (D. Smith, The Guardian, 21-11-20). Esta reacción no es de extrañar en un megalómano que ha logrado convencer a todos y a sí mismo que su único destino en la vida es triunfar, ser exitoso y ganarle a los demás, pese a su largo historial de bancarrotas.
Desde el punto de la salud del régimen burgués yanqui, toda la actuación de Trump ha sido no sólo penosa sino sumamente peligrosa. En el fondo, es un trabajo de zapa de muchas de las instituciones que durante largas décadas, si no siglos, han sido sólidos fundamentos de la estabilidad burguesa. Como dice un analista, “la democracia de EEUU se ha llevado un susto. (…) Los vericuetos del sistema electoral han quedado bajo la lupa y debe determinarse si éste es tan sólido como parecía o si simplemente la nación ha tenido suerte esta vez”. Y se plantea la preocupación de “como podría manejar la democracia de EEUU una elección más cerrada, con un grupo más disciplinado decidido a esgrimir el poder del estado para robársela. Las milicias, que no tuvieron la suficiente coordinación [tampoco la voluntad de Trump. MY] como para aparecer como la fuerza intimidatoria que buscaba Trump, podrían ser más fuertes en una próxima ocasión” (J. Borger, The Guardian, cit.).Como resume una ex abogada de la Agencia de Seguridad Nacional, Susan Hennessey: “Creo que tuvimos suerte. Si el margen hubiera sido más estrecho, pienso que ha quedado demostrado que las restricciones legales no alcanzan para evitar que se tomen medidas profundamente antidemocráticas” (ídem).
Si bien hay algo de exageración en este alerta –no parece que el propio Trump quisiera, o tuviera el apoyo suficiente para poder, avanzar tanto en esa dirección–, algo nuevo asoma en el panorama político yanqui (que a su vez replica desarrollos más globales, aunque desiguales): empiezan a aparecer personajes, corrientes políticas e incluso sectores sociales para los cuales la “democracia” es un credo mucho menos estricto, con límites mucho más maleables y con instituciones mucho menos sacrosantas. A tomar nota, porque pese a la derrota de Trump, estas tendencias, en EEUU y en todas partes, no van a tender a desaparecer sino, por el contrario, a afianzarse.
Notas
- Un detalle que hubiera merecido más atención de los analistas es que en la mayoría de los estados donde Trump perdió por poco, el margen de su derrota es mucho menor que la votación en cada caso de la candidata hiperliberal del “Partido Libertario” Jo Jorgensen, que obtuvo el 1% a nivel nacional, con picos del 2-2,5% de los votos. Hay poca duda de que esos votos son mucho más cercanos a Trump que a Biden, de modo que muchos republicanos la miran ahora con furia.
- Analistas menos benévolos lo comparan con el excéntrico (por no decir chiflado) millonario Howard Hughes y hasta con personajes de ficción como Charles Foster Kane, el protagonista de El ciudadano, o Norma Desmond, la alienada actriz en decadencia de otro gran film, Sunset Boulevard.