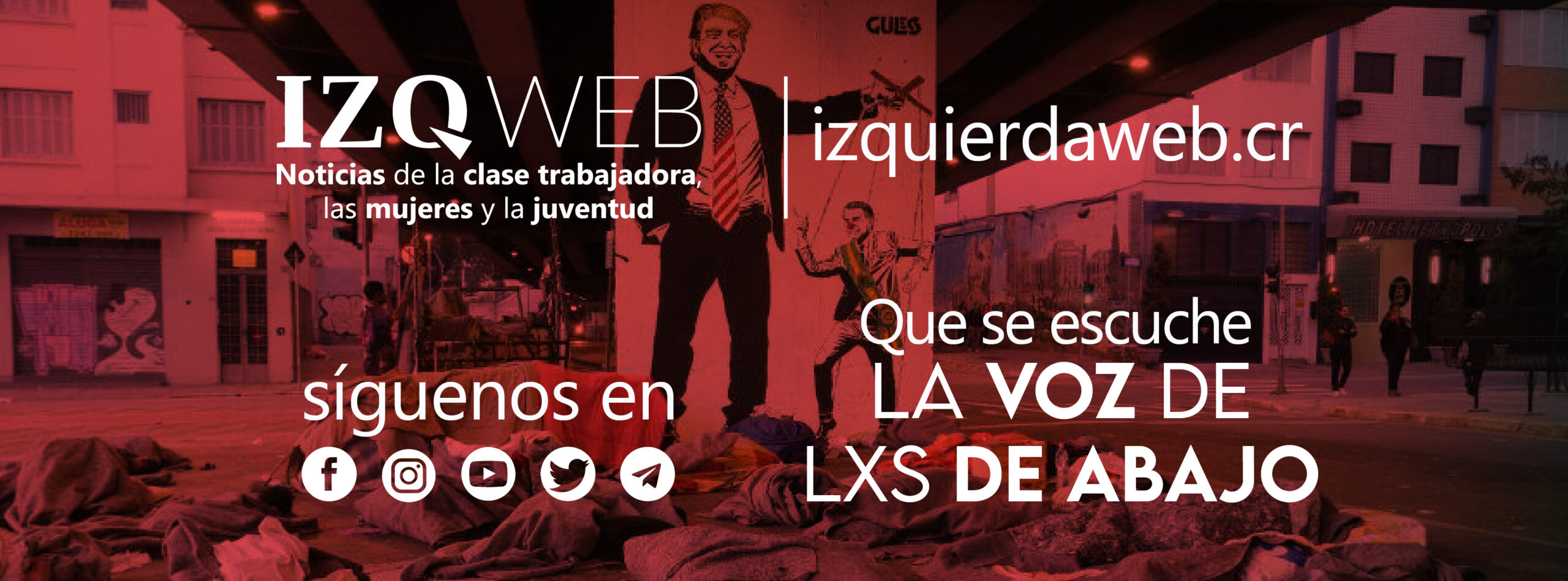- Trump tuvo la astucia de dirigirse a ese sector desde la línea ideológica de menor resistencia: nativismo, orgullo blanco, chauvinismo, xenofobia, armas, antielitismo, antiintelectualismo. La herencia de Trump será mucho más duradera que la impresión que dejará el asalto al Capitolio.
Marcelo Yunes
El establishment yanqui espera poder suspirar de alivio con la asunción de Joe Biden en reemplazo de una de las gestiones más personalistas, irresponsables y poco orgánicas de la historia reciente de EEUU. Las imágenes del asalto al Capitolio por parte de una horda fascistoide explícitamente alentada por el presidente saliente no sólo hicieron correr sudor frío a la clase capitalista estadounidense –y, por supuesto, a los parlamentarios asediados–, sino que dejaron claro que Trump había pasado una raya inadmisible en su desprecio por el funcionamiento de las instituciones de la venerable “democracia” del país del Norte. Una cosa es ser un mal perdedor que denuncia fraudes inexistentes y busca torcer un inequívoco resultado electoral con presentaciones y presiones judiciales; otra muy distinta es transformar la sesión parlamentaria de certificación de la victoria de la oposición en una parodia de “insurrección” patética y violenta. En vivo y en directo, el mundo entero vio los rostros de pavor de parlamentarios atrincherados bajo sus bancas y el desfile siniestro de bandas fascistoides desatadas (ante la pasividad, o complicidad, policial); un espectáculo grotesco que hizo de EEUU, por casi un día, el hazmerreír –y el hazmespantar– del planeta.
Sin embargo, con todo lo impactante que fue el episodio, y con todo lo significativo y simbólico que tiene como digno broche de una gestión plagada de papelones múltiples, sería equivocado y superficial limitar el legado que deja Trump al imperialismo yanqui a ese verdadero bochorno. En al menos dos puntos decisivos, la profundización de la división política y social (con su corolario de debilitamiento del sistema político yanqui) y la reorientación geopolítica hacia la confrontación estratégica con China, la herencia de Trump será mucho más duradera que la impresión que dejará el asalto al Capitolio. Y la gestión de Biden –alguien cuya trayectoria lo convierte en poco menos que un símbolo del establishment económico y político tradicional yanqui– arranca con otros problemas que Trump empeoró o no resolvió y que están muy vinculados entre sí. A saber: una muy seria profundización de la desigualdad social, una economía que no termina de despegar, un manejo de la pandemia al borde del descontrol y una tendencia de fondo al estancamiento demográfico, agravado por una política inmigratoria que además de represiva y racista es desatinada.
La pesadilla americana y el papelón institucional
Empecemos por el daño al conjunto de las instituciones de la “democracia” yanqui. Quizá el problema más profundo sea qué va a pasar con la representación política de los 75 millones de votantes de Trump. Esa cifra revela, más que una fractura, un creciente abismo político, social, racial y hasta geográfico.
La estabilidad del orden capitalista yanqui se asentó siempre sobre el consenso bipartidario de que el “sueño americano” de progreso e igualdad de oportunidades es accesible a todos; en ese marco se dan las disputas entre los dos grandes partidos. Pero la gestión Trump, montada sobre la demagogia de devolver a sectores de la clase trabajadora blanca los “empleos robados por China”, más bien se dedicó a mejorar la situación de los ya inmensamente ricos vía recortes impositivos; para su base electoral quedaron los motivos raciales –es decir, racistas– y una retórica nacionalista inflamada sin mucho sustento.
Aunque la economía de Trump no fue un desastre, sino más bien de crecimiento lento de la economía y de los empleos de baja calificación y peor pagos, recibió un golpe mortal con la pandemia, cuyo pésimo manejo dejó un saldo sanitario catastrófico (casi el 10% de la población adulta infectada, con más de 400.000 muertos) y puso en evidencia lo endeble del “magnífico crecimiento” del que se jactaba Trump. A esto se agrega el estallido del movimiento Black Lives Matter como respuesta al racismo rampante de la policía y del Estado en general, bendecido por Trump.
Desde ya, los motivos de clase y los motivos raciales están imbricados en EEUU de manera no mecánica sino compleja y contradictoria; muchos de los afectados socialmente por las políticas de Trump terminan apoyándolo sobre la base de cuestiones vinculadas a la identidad cultural, en las que el origen étnico juega un papel importante (también otros como la franja etaria, el carácter urbano o rural y las cuestiones de género). Pero caben pocas dudas de que uno de los factores decisivos en la derrota de Trump fue el sentimiento de hartazgo de amplios sectores de la población afroamericana contra un racismo que siempre fue sistémico y estructural, pero al que Trump intentó dar una cobertura “legal” desde la Casa Blanca. Al respecto, un dato sorprendente que ilustra el racismo sistémico de EEUU: el primer senador afroamericano electo por un estado del Sur (que son por lo menos 12) fue el demócrata Raphael Warnock, hecho que tuvo lugar… el 5 de enero de 2021. Sí, recién ahora, a más de un siglo y medio de la derrota de los esclavistas del Sur en la Guerra Civil.
Por otra parte, si algo dejó claro el proceso electoral es que una institución sacrosanta como la elección indirecta, no nacional sino suma de elecciones locales y con electores por estado sin proporcionalidad, quedó hecha jirones. Cada vez son más las voces que piden terminar con ese adefesio antidemocrático que permite el disparate de que un candidato que ganó por casi siete millones de votos (y un margen de entre cuatro y cinco puntos; 51,5% a 47%) dependa de una alquimia delirante. Por ejemplo, “los resultados finales certificados muestran que si sólo 43.560 votos, el 0,03% del total, hubieran cambiado en tres estados (Arizona, Georgia y Wisconsin) habría habido un empate [en 270 votos. MY] en el colegio electoral” (The Economist, “Final countdown”, 12-12-20). No hace falta decir que semejante escenario habría equivalido sin más a la reelección de Trump, habida cuenta de que la agresividad de Trump en ese marco habría sido sólo comparable a la habitual pusilanimidad de los demócratas.
Un poco mejor parados quedaron la Corte Suprema y los tribunales locales, que resistieron las presiones –de una tosquedad y grosería pocas veces vista, lo que acaso facilitó la cosa– de los esbirros de Trump y del propio ex presidente. Pero a nadie se le escapó que, lejos de ser los estrados judiciales un inalterable y olímpico garante del “estado de derecho”, el desenlace dependía menos de la probidad y profesionalismo de los jueces y fiscales que del contexto político, que dictaminaba que toda resolución a favor de Trump habría sido vista como un tráfico de favores demasiado burdo. Los verdaderos desafíos a la “justicia ciega, sorda y muda”, en especial a la Corte Suprema modelada por Trump, todavía están por venir.
División en la sociedad… y en el Partido Republicano
Las elecciones dieron cuenta del nivel de división en la sociedad yanqui (ver “Un país fracturado”, izquierdaweb 5-11-20). Pero aún más serio que la derrota de Trump por un margen relativamente estrecho fue el intento posterior del presidente de revertir el resultado por medios espurios, negándose a reconocer el triunfo de Biden. Y cuando parecía que Trump, aunque a regañadientes y como mal perdedor, iba a camino a aceptar la fuerza de los hechos, lanzó su último y desesperado manotazo de ahogado alentando la toma del Capitolio para evitar la certificación formal de Biden como presidente electo.
Hay que decir que en todo el proceso el Partido Demócrata no movió un dedo para frenar a los fascistas trumpianos; su política, como corresponde a un partido responsable del imperialismo más poderoso del mundo, fue evitar que la justa bronca de las masas que votaron a Biden –y veían cómo se les pretendía escamotear la paliza a Trump con un puñado de desequilibrados armados– se manifestara en las calles. Las “instituciones de la democracia” que Trump quería violentar por la fuerza de sus esbirros fueron escrupulosamente respetadas por todas las vertientes del Partido Demócrata, incluida su “izquierda”, que no quiso saber nada con enfrentar a los fascistas con la movilización.
Queda pendiente el gran interrogante del futuro del Partido Republicano: ¿cuánta influencia o poder de veto le quedan a Trump para seguir siendo, como pretende, el “candidato natural” para 2024? Sin duda, el peso de Trump quedó bastante maltrecho en el aparato republicano, parte del cual empezó a tomar distancia de Trump no después de su derrota el 3 de noviembre sino después del bochorno del 6 de enero. Pero eso no significa que Trump no siga siendo el republicano con más votos. La tasa de aprobación de Trump entre los votantes republicanos está en un sideral 90% (en comparación, George W. Bush apenas llegaba al 65% al final de su segundo mandato). Y dos tercios de los republicanos opinan que el Congreso debía haber hecho caso a Trump y bloquear la victoria de Biden (The Economist, “Trump’s legacy”, 9-1-21).
Trump está en la incómoda situación de querer ser nuevamente candidato a presidente luego de perder la reelección. Por la buena razón de que al electorado yanqui no le gustan los perdedores, hay un solo antecedente exitoso de un intento semejante en toda la historia de EEUU: Grover Cleveland en… 1892. Aun así, la capacidad de daño a sus competidores parece incólume, en buena medida porque Trump logró instalar en la mayor parte de los votantes republicanos el mito de que le robaron la elección. Como reconoció un senador republicano, “la base cree que Trump es un mártir. (…) Por los próximos dos años, o quizá cuatro, va a poder aplastarte en las primarias sin mover un dedo” (The Economist, “After the insurrection”, 9-1-21).
Es posible que el poder de fuego de Trump para destruir eventuales oponentes en elecciones primarias sea menor del que parece hoy; una encuesta de hace un mes calculaba que el 53% de los republicanos querían a Trump como candidato en 2024, cifra que, aunque considerable para un candidato que acababa de perder, no es abrumadora (The Economist, “The end of the embarrassment”, 28-11-20). De modo que habrá que esperar a que la derrota electoral y el bochorno del Capitolio decanten en la cabeza de los votantes republicanos.
Sin embargo, la gestión, el estilo y la personalidad de Trump ya han teñido de manera quizá indeleble la identidad del Partido Republicano, en un sentido más profundo que otras vertientes republicanas de derecha anteriores, como el Tea Party en la primera década del siglo, Newt Gingrich en los 90 o los movimientos de Barry Goldwater (años 60) o Joseph Mc Carthy (años 50). Esta “trumpización” del partido y del electorado republicano llega a punto tal que muchos dirigentes locales están convencidos de que si el aparato le da la espalda, Trump podría perfectamente armar un “Partido Trumpista” que se quede con una porción considerable del Grand Old Party.
Política exterior: ni tanto Obama ni tan poco Trump
Nada de lo anterior significa que la presidencia Biden va a dedicarse a deshacer prolijamente todo lo tejido desprolijamente por Trump. Eso tal vez sea así en algunos gestos políticos como reincorporar a EEUU a la Organización Mundial de la Salud, terminar el bloqueo de hecho a la Organización Mundial del Comercio y volver al Acuerdo de París por el cambio climático. Pero en otros terrenos, como la política inmigratoria, incluso partiendo de convicciones diferentes el cambio sólo será lento y gradual. Y quizá donde mayor continuidad podrá encontrarse será en el golpe de timón de Trump respecto de China, que pasó de una relación más o menos amigable bajo Obama –incluida la luego frustrada sociedad en la Alianza Transpacífico– al enfrentamiento en casi todos los órdenes (salvo, irónicamente, en el de los derechos humanos). Si el signo de la futura gestión Biden puede promediarse como en algún lugar entre Obama y Trump, en el caso de la confrontación con China la política de EEUU bajo Biden seguirá categóricamente los pasos de Mr. Orange.
Esto no es un pronóstico sino un anuncio: el secretario de Estado (nominado, aún no confirmado) de Biden, Anthony Blinken, ya dejó claro que aunque habrá diferencias con la política exterior de Trump en el sentido de apoyarse en los aliados occidentales en vez de denigrarlos, el sentido de esa sociedad “ganar la competencia con China”, objetivo que estaba totalmente fuera de la agenda Obama y que fue trazado por Trump. En este tema no cambian los fines, sino los medios, que sin duda volverán a ser los más tradicionales de la diplomacia estadounidense. Ya no será “EEUU primero y único”, con un discurso aislacionista que dejaba escaso lugar para la OTAN y demás aliados, sino “EEUU con sus amigos de siempre”. Pero el regreso al “multilateralismo” se hace en función de enfrentar al enemigo que señaló Trump: China.
Más matizado puede ser el sendero a trazar en la relación con Irán. Trump dinamitó el acuerdo de seis potencias (EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia) con el país persa y reinstaló sanciones de manera unilateral, lo que a su vez dio vía libre a Irán para reanudar su plan nuclear. Si bien Biden seguramente querrá volver a negociar un acuerdo cerrado bajo Obama, no está nada claro –más bien, es altamente improbable– que las condiciones den para un simple retorno al punto de partida previo al desplante de Trump.
También aquí, entre la acumulación de cambios –no el menor, el protagonismo acordado por Trump a Israel en el tema– y la relativización, dado ese nuevo contexto, de la política exterior de EEUU bajo Obama, la resultante puede ser algo intermedio: “Su administración [de Biden. MY] tendrá ciertas palancas útiles con las que trabajar como las sanciones de Trump a Irán y los aranceles a China. Tendrá escaso incentivo para desprenderse de ambas de manera apresurada. (…) Más allá de la retórica, esto podría augurar una política exterior que no sea ni un total repudio de la de Trump ni una reinstalación de la de Obama, sino una cruza entre las dos” (The Economist, “In transit”, 28-11-20). Quienes depositaban esperanzas en la “izquierda” del Partido Demócrata se van a encontrar con la misma realidad de siempre: coberturas discursivas o plañidos lastimeros para una política cien por ciento al servicio de los intereses del orden imperialista y del lugar hegemónico de EEUU en ella.
El desafío inmediato: el desastre social y sanitario
El primer paquete fiscal de asistencia puesto en marcha en la primavera (boreal) de 2020 logró mantener a raya los índices de pobreza a partir de un robusto programa de pagos de 600 dólares semanales a decenas de millones de estadounidenses. Pero con el paulatino retiro de esa asistencia a partir del fin del verano, las consecuencias sociales de la pandemia ya se están haciendo sentir, y de manera brutal. En la última semana de diciembre, uno de cada ocho estadounidenses pasó hambre; fue el peor resultado del último trimestre, según el ente oficial de estadísticas, el Census Bureau. En los hogares pobres (menos de 25.000 dólares de ingreso anual), casi un tercio de los adultos reconoció que salteaba comidas.
Si la situación alimentaria es penosa, la de vivienda es directamente pavorosa. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (sigla en inglés CDC) impulsó la suspensión de desalojos hasta el 31 de diciembre de 2020 para evitar el aumento de contagios. Luego el Congreso extendió el plazo un mes más. Pero a partir del 1º de febrero, los estadounidenses en riesgo de ser desalojados por atrasos en los pagos de alquileres son una masa inmensa que oscila entre 14 millones (según un tuit del propio presidente electo) y 30-40 millones, según una ONG estadounidense de lucha por el derecho a la vivienda. El mismo Census Bureau informa que, entre los inquilinos afroamericanos y latinos, más del 40% tienen “escasa o ninguna” confianza en su capacidad para pagar el alquiler de su vivienda el próximo mes (The Economist, “A hairy moment”, 2-1-21).
A esto se suma el desbarranque de la situación sanitaria, con un largo pico de más de 3.000 muertos diarios –lo que equivale a un 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, por día–; en las dos primeras semanas de enero, el total de fallecidos fue respectivamente de 23.000 y 24.000, con 3,4 millones de nuevos casos. El agravamiento del panorama de la pandemia y el económico se dan juntos e interrelacionados.
Es verdad que la performance de EEUU sigue siendo mejor que la de Europa, considerando que en el Viejo Continente la sucesión de oleadas y cuarentenas ha sido en muchos casos más errática, con el consiguiente impacto económico. Pero en EEUU como en todo el mundo se enfrenta el mismo problema: a falta de resolución de la situación epidemiológica, la actividad económica se resiente, caen los ingresos y el nivel de empleo, y se hace urgente alguna forma de asistencia estatal. Pero ni siquiera en EEUU esa asistencia está prevista como un barril sin fondo; cuando un programa cae, aparece otro que lo renueva, pero aprobarlo e implementarlo cuesta un tiempo que los sectores más vulnerables no tienen. Por ejemplo, los esquemas de pagos de seguro de desempleo para cuentapropistas y trabajadores “autoempleados” en compañías tecnológicas, como choferes de Uber, se acabaron a fin de año, al igual que otro programa que extendía el beneficio por algunas semanas más; “una serie de programas de crédito de emergencia también terminan en esa fecha. Y la pandemia sigue fuera de control. Estados Unidos, y especialmente su gente más pobre, va a enfrentar un duro invierno” (The Economist, “You must believe in spring”, 5-12-20).
Esto urgió a Biden a negociar en estos días un paquete fiscal de 1,9 billones de dólares, a apenas días de haber cerrado a fines de diciembre un paquete de emergencia por 0,9 billones. El programa incluye pagos directos de 1.400 dólares, salario mínimo federal de 15 dólares la hora, fondos extra para desempleo y reapertura de escuelas, apoyo a estados y municipios por 350.000 millones de dólares y 400.000 millones para el plan de vacunación masiva. Para tener una medida, la intervención estatal luego de la crisis financiera en el “momento Lehman” (2008), que tuvo una envergadura inédita en su momento, fue de 800.000 millones de dólares (0,8 billones). La apuesta es reducir el impacto sanitario (y económico) del covid con la vacunación y llevar asistencia urgente a los hogares donde golpea el hambre y el fantasma del desalojo. También se prevén medidas similares para los estudiantes con atrasos en sus deudas con las universidades.
Más allá de cuánto de este paquete finalmente se termine aprobando en el Congreso –muchos republicanos son reticentes a tanto gasto en manos rivales, y hay medidas que requieren mayorías especiales de senadores– y de cómo se implemente y desarrolle el plan de vacunación, la cuestión de fondo es qué capacidad de recuperación tiene en realidad la economía de EEUU. Si la pandemia no da tregua, sólo una inmunización masiva –hoy, de logística dudosa, si bien Goldman Sachs estima que para marzo un 40% de la población podría estar vacunado– impediría que la economía continúe en el marasmo actual.
Una sociedad polarizada y lejos del consenso
Aunque es un lugar común decir que Trump polarizó la política y la sociedad yanquis, en realidad sería más preciso anotar que Trump se montó sobre tendencias preexistentes y las aceleró. El cuestionamiento al imaginario del “sueño americano” viene de mucho antes; el deterioro de las condiciones sociales, laborales y de acceso a la vivienda y la salud de millones de estadounidenses es un proceso que no nació en 2016.
El crecimiento de la intolerancia y de la sensación de no compartir el mismo plan de sociedad con otro sector no se circunscribe, sin embargo, al racismo histórico de EEUU contra los afroamericanos primero y luego contra los inmigrantes latinos (el racismo contra la inmigración europea fue muchísimo menor o inexistente). El análisis del voto por condado (unidades administrativo-electorales en las que se subdividen los estados) muestra que la fractura social e ideológica es no sólo entre estados sino intra estados, con una clarísima línea de falla urbano-rural. La diversidad ideológica de los condados también decrece, con un aumento de los distritos con abrumadora mayoría republicana o demócrata.
El desarrollo de las redes sociales alimenta el fenómeno de gente que vive en su propia burbuja informativa, en una post verdad con “hechos” que terminan configurando una cosmovisión a medida, sin necesidad –ni oportunidad– de contrastar sus creencias o prejuicios con un “afuera” que opere como zona de validación o contradicción de las propias ideas. Este aislamiento cultural es particularmente intenso precisamente en franjas sociales proclives a adoptar la narrativa trumpiana de conspiración de “élite pedófila socialista”, medios invariablemente mentirosos y enemigos de la patria y la libertad. La poderosa influencia previa de las iglesias y comunidades evangélicas –para no hablar de cultos delirantes de todo tipo– confluyó de manera casi natural, por razones de conveniencia mutua, con el discurso de Trump y sus seguidores.
Esta interpelación electoral y cultural basada no en grandes entramados ideológicos o esquemas programáticos sino en la apelación más visceral a las emociones y las identidades choca de frente con las formas tradicionales de hacer política. De allí que resulte difícil concebir una desaparición próxima del trumpismo, porque como fenómeno excede lo político y abarca lo social-cultural-identitario de un muy amplio sector, mayoritariamente plebeyo e incluso de trabajadores (blancos), que se siente abandonado por las instituciones de la democracia tradicional.
No es de extrañar que Biden haya insistido tanto en su campaña, en su discurso de victoria y en su discurso de asunción en la necesidad de reconstruir un “EEUU para todos”, esto es, de reescribir un contrato social del que decenas de millones se consideran excluidos. Trump tuvo la astucia de dirigirse a ese sector desde la línea ideológica de menor resistencia: nativismo, orgullo blanco, chauvinismo, xenofobia, armas, antielitismo, antiintelectualismo. El camino de regreso desde ahí a los mecanismos tradicionales de la democracia liberal no está trazado ni parece fácil.
Del otro lado, el triunfo de Biden se apoya en el fermento de movilización antirracista –sobre todo– y en el entusiasmo de una juventud urbana que parte de premisas políticas mucho más a la izquierda, pero a la que convencieron de apoyar a Biden para “terminar con Trump”. Las reservas de lucha y movilización que mostró una parte sustancial de la sociedad estadounidense en el rechazo al racismo abren crédito a la posibilidad de que, ante la eventual falta de respuesta de la elite política y empresarial, puedan desarrollarse acciones u organizaciones que empiecen a cuestionar no ya los desatinos personalistas de Trump o el conservadurismo del Partido Republicano, sino los fundamentos mismos del orden capitalista en el país imperialista por antonomasia.